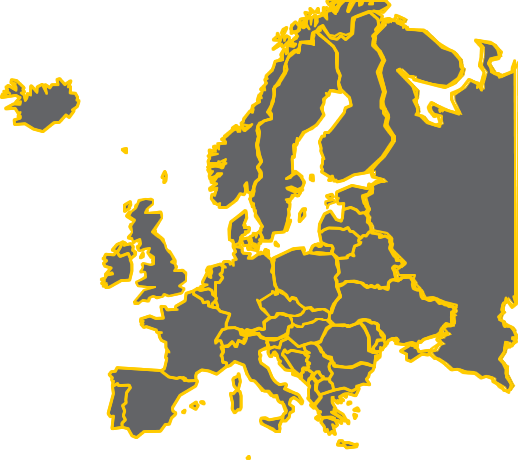Mis otras culturas
LA INMIGRACIÓN Y SUS MOTIVOS
Nací hace treinta y cuatro años en una pequeña ciudad en el norte de Marruecos, Nador. Tras mi nacimiento fuimos a vivir al pueblo con los abuelos paternos, tíos y primos. Los abuelos tenían una casa de campo muy grande, donde había espacio para todo y para todos, ¡salvo para el aburrimiento! El abuelo, que era alto como una torre y fuerte como un roble, y los tíos trabajaban el campo de sol a sol. Mi padre, el primogénito, se dedicaba a la compraventa de fruta. Día sí y día también se desplazaba en bicicleta hasta la ciudad de Melilla, situada a unos veinte kilómetros. En Melilla la fruta era más barata. Cuando conseguía cruzar las fronteras marroquí y española compraba cajas y más cajas que lograba equilibrar encima de la bicicleta vieja y estropeada. Se desplazaba otra vez hasta Nador y allí se estaba las horas que hiciesen falta para vender toda la mercancía. Por la noche llegaba sin ánimo ni siquiera para contar cómo le había ido el día.
Las mujeres se dedicaban a las tareas del hogar: lavar la ropa a mano, hacer la tachnift, cocinar platos variados (dentro de las posibilidades, evidentemente)… Y, entre tarea y tarea, salían al patio a charlar un rato. De vez en cuando, soltaban una carcajada que resonaba por todos los rincones de la casa.
Los pequeños nos pasábamos el día inventando juegos y construyendo mundos. No teníamos televisión y menos aún ordenadores. En ciertos momentos dejábamos de ser niños y colaborábamos como adultos. No protestábamos, lo teníamos asumido. Los más afortunados, mayoritariamente niños, se podían permitir el lujo de estudiar en una escuela de verdad. En cambio, los otros íbamos a la mezquita a aprender árabe y algunas oraciones del Corán que nos servirían a la hora de dirigirnos al Supremo. Durante mi infancia en Marruecos no recuerdo haber pasado hambre, aunque tampoco conservo imágenes de grandes ágapes; todo aquello que fuese comestible estaba delicioso y todo era gracias a Dios, nos habían dicho los mayores.
Un día por la mañana, mi padre, como de costumbre y después de desayunar, dijo a la familia que iría a trabajar y que inshallah volvería por la noche. Nadie sospechó nada extraño, ninguna sensación nueva, salvo mi madre que tenía una desazón, una angustia que no manifestó, pues creyó que era fruto del cambio de una nueva vida con otra criatura en el mundo, la tercera para ser más exactos. Mi padre no volvió por la noche. Ni la siguiente tampoco. Entonces sí, la angustia se expandió como la pólvora. Todo el mundo hizo correr la voz. Fue inútil. Unos días más tarde, sin embargo, alguien dio la buena noticia a mi madre y a los abuelos: ¡mi padre estaba vivo y había cruzado el estrecho de Gibraltar!

Dos mujeres observan cómo zarpa un ferry del puerto de Almería con destino a Nador dentro de la operación de paso del Estrecho. Almería, España, 26 de julio de 2005. / Jose Manuel Vidal /EFE
En aquellos años ochenta llegar a Europa era el sueño de todos y no importaba demasiado cómo se lograba tal objetivo. El hombre que les dio la noticia les contó, entusiasmado, que mi padre estaba ayudando a unos viajeros de edad avanzada a cargar sus maletas en el barco. Y con una maleta en cada mano encorvó la espalda y siguió a la pareja de ancianos hasta su camarote. Cuando se dio cuenta estaba dentro, con toda aquella gente que regresaba a Europa ilusionada. Por unos instantes, confesó, se sintió como un turista más. Mi padre pensó que sería estúpido si no aprovechaba aquella ocasión, era la oportunidad de su vida. Era consciente de que Dios le había arrastrado hasta allí y había cegado a todo el personal de seguridad para que él pudiese pasar desapercibido. Asimismo, también era consciente de que el trabajo de compraventa no era ninguna seguridad para la familia, y recordó que más de una vez había vuelto con los bolsillos vacíos y con el alma por los suelos. Bien pensado no tenía nada que perder y mucho que ganar. A partir de entonces, el mektub de mi padre le convirtió en el héroe de la familia y en la esperanza de toda una generación.
DE NADOR A VIC
Mi padre buscó a un familiar que vivía en Vic, en la provincia de Barcelona. Este familiar, un tío, le ofreció comida y techo mientras él buscaba trabajo a todas las horas del día. La comunicación con los autóctonos la hacía mediante gestos. Decidió ponerse un límite y darse un tiempo prudente para encontrar cualquier cosa; si durante un mes no lograba su objetivo buscaría otro destino (Francia, Bélgica, Holanda, o vete tú a saber). Quince días le bastaron. Encontró un trabajo y después, mucho después, un piso. Mi padre siempre explicaba que los magrebíes tenían mala fama y los propietarios ponían trabas a todo. En toda la ciudad de Vic tan solo se les permitía la entrada en un bar en concreto. Allí se encontraban cada tarde para matar el tiempo y compartir sus penas.
En ciertos momentos dejábamos de ser niños y colaborábamos como adultos. No protestábamos, lo teníamos asumido
Mi padre nos visitaba muy de vez en cuando. Comentaba que en cada viaje nos encontraba distintos, cambiados, crecidos. Este hecho, por un lado, le hacía feliz porque los niños tienen que crecer, pero por otro lado, le dolía en el alma perderse aquellos momentos tan mágicos, cuando los pequeños van a gatas o dan sus primeros pasitos o pronuncian su primera palabra. Cansado, añorado y aburrido por la ausencia de los que más quería decidió llevar a cabo la reagrupación familiar. Un verano fue exclusivamente a buscarnos y llevarnos a Cataluña para que viviésemos a su lado. Su vida, con cinco hijos desubicados y una mujer desorientada, cambió. La nuestra también, demasiado. No recuerdo que nadie nos pidiera permiso por si queríamos marchar o no, nuestra opinión no tendría ningún valor. Solo recuerdo a mi padre dar una mínima información sobre el sitio de acogida: “iremos al país de la gloria, a Hispanya”. Y se quedó tan pancho.
Entonces yo era muy pequeña para comprender la decisión de mi padre, muy pequeña para discutirla, muy pequeña para negarme a ella, muy pequeña para decidir el camino de mi vida. Pero era suficientemente mayor para echar de menos a los abuelos y a los amigos, mayor para ponerme triste, y mayor para recordar en mi pequeña mente aquellos acontecimientos que me marcarían para siempre.
Un día por la mañana, mi padre dijo a la familia que iría a trabajar y que inshallah volvería por la noche. Nadie sospechó nada extraño
Los primeros meses fueron nefastos. El país de la gloria era un espejismo; no encontré dinero por el suelo, ni mujeres pasándose el día en la peluquería, ni hombres conduciendo coches de lujo. Recuerdo sentirme extraña, con ganas de gritar y escapar hasta el infinito, a cualquier lugar del planeta excepto allí donde estaba. Odié a mi padre. Todo era nuevo y distinto, y el desconocimiento crecía a cada paso que daba por la nueva ciudad. Todo era negativo: no lograba encontrar aquel azul mágico del cielo que estaba tan acostumbrada a ver, no sentía el clima cálido… El nuevo país, lo confieso abiertamente, no me gustaba. Los primeros días fuimos al centro de atención, teniendo en cuenta que éramos de las primeras familias que habíamos llegado procedentes de Marruecos: mi madre vestía pañuelo y chilaba. Explicaba que entrar en una tienda (con mi padre, claro está), era toda una aventura. Ella hubiese jurado que mucha gente entraba solamente para verla y acababa saliendo sin comprar nada.
Los pequeños seguíamos a mi padre allí donde fuera, como los pollitos detrás de la madre. Con el tiempo, los autóctonos se percataron de nuestros temores y dejaron de mirarnos con tanto descaro.
La fase de negación quedó atrás después de iniciar el curso escolar, después de aprender la lengua, después de hacer amigos. En tres meses fui capaz de escribir una carta a los Reyes Magos de Oriente contándoles que me había portado muy bien y que necesitaba juguetes como todos los niños de Hispanya. En seis meses, examen sorpresa: mi padre, que hasta entonces no tuvo tiempo para nosotros, nos pidió que le hablásemos en español. Cuando me oyó hablar, se quedó helado. Me dijo que aquello a lo que yo llamaba español era una mezcla de dos lenguas: catalán y español. La sorpresa fue mía al descubrirlo. Después entendí las carcajadas de mis compañeros cuando intentaba mantener una conversación. Luego, el problema que me planteé fue cómo podría distinguir las dos lenguas. A raíz de aquel examen improvisado, mi curiosidad se despertó hacia aquella nueva lengua.

mujer preparando raciones de harira, sopa tradicional marroquí, que se servirán en la fiesta organizada en el barrio del Raval para celebrar el final del ramadán. Barcelona, España, 15 de septiembre de 2009. / Julián Martín /EFE
Siempre se ha dicho que el tiempo ayuda, y así fue. Poco a poco encontramos salidas a nuestras vidas. Yo me refugié en los deportes y los libros. Todo parecía ir muy bien, hasta que un día llegó mi padre y nos planteó el retorno a Marruecos. Entonces sí, como éramos mayores, aunque no mucho más, nos plantamos y nos negamos. Mi madre fue la primera. No quería sentirse fracasada. Dijo que se pondría a trabajar. Si ya era duro inmigrar cargado de ilusiones, hacerlo sin ellas podría ser deprimente. Hicimos piña, nos pusimos todos manos a la obra: dejamos de ir a excursiones, no comprábamos el desayuno… Nunca contamos a los compañeros que nos levantábamos mucho antes que ellos y que trabajábamos con mi madre haciendo bolsos de piel para ganar cuatro céntimos. ¡Y salimos adelante!
Los magrebíes tenían mala fama. En toda la ciudad de Vic tan solo se les permitía la entrada en un bar en concreto
La cuestión económica dejó de ser el problema más importante. Otros habían ganado posiciones, como por ejemplo la educación de las cuatro hijas y la preocupación por nuestro futuro. Las preocupaciones de mi madre eran unas, y las mías otras. Mientras a ella le preocupaba qué dirían o qué no dirían los demás, yo no paraba de imaginarme mi vida en el pueblo, ahora que había aprendido a escribir mi nombre en un papel blanco.
Mi madre parecía tener muy claro nuestro papel dentro de la sociedad: pretendía que fuésemos buenas cocineras y grandes amas de casa, no fuese que alguna vecina cotilla hablase mal de sus hijas. Nos hablaba del matrimonio y de cómo de afortunadas podíamos llegar a ser si acertábamos con buenos maridos. Nunca supe si nos hablaba con el corazón o simplemente se dedicaba a transmitir el mensaje que ella debía recibir de pequeña. Yo fui la primera en desapasionarla. La idea del matrimonio no me entraba en la cabeza. Aprendí a hacer un buen cuscús, tajín con verduras y harira, y a comportarme como una mujer decente con buenos modales ante invitados, todo para hacerla callar y para que dejase de repetir constantemente las normas sociales y culturales.
Por un lado no me hacía gracia decepcionar a mis padres, después de todos los esfuerzos que hicieron por nosotras, pero por el otro quería ser ama de mi propia vida. No me veía tan joven al lado de un hombre ni pariendo hijos para ser una buena madre. Todo llegaría, pero cuando el destino lo dijera. Mi manera de encajar la realidad y los cambios en mi modo de pensar, influidos por la nueva sociedad, no gustaron a mi madre, que quería que yo fuese como ella, y ser como ella quería decir no estudiar y tener que depender del marido.
Mi padre, en cambio, quería que fuésemos como las chicas autóctonas: que estudiásemos y trabajásemos. No quería que estuviésemos a la sombra de ningún hombre, quería que tuviésemos nuestra libertad, eso sí, una libertad con normas, muchas normas. Ser como las chicas autóctonas quería decir hacer cambios en nuestra actitud y en nuestra manera de pensar. Aquellos cambios fueron precisamente los que mi padre no quiso aceptar básicamente porque los desconocía, al menos, es lo que yo quiero pensar. Me costó mucho hacer cambios sin que mi padre ni mi madre pusieran barreras. Jugué a un doble juego, a hacer teatro entre los de casa y las amigas a quienes no quería decepcionar. Compaginar dos culturas y encontrar un punto medio que gustase a todo el mundo no era fácil hasta que, un buen día, me di cuenta de que no tenía que gustar a nadie, sino a mí misma. Decidí quedarme con la parte atractiva de la cultura árabe y amazigh, y con la belleza de las culturas catalana y española. No tenía porqué renunciar a nada si no quería. Ser de algún sitio y de ninguno a la vez tiene su gracia, por mucho que la gente se empeñe en ubicarte en un sitio u otro. Llegar a esta conclusión me costó muchos días de pensarlo y muchas noches de darle vueltas a la cabeza.
Éramos de las primeras familias que habíamos llegado procedentes de Marruecos: mi madre vestía pañuelo y chilaba. Explicaba que entrar en una tienda era toda una aventura
Pasaron los años. Continuamos viviendo en la misma ciudad donde llegamos ya hacía más de veinte años. Nos hicimos mayores y encontramos el rumbo de nuestras vidas. Yo me casé con veintitrés años con un primo de la rama paterna y fuimos a vivir cerca de mis padres.
MI OBRA
La vida es un trayecto que cada cual hace a su manera y depende de múltiples factores. De vez en cuando me paro y miro hacia atrás; Dios mío, ¡cómo han cambiado las cosas! ¿Quién lo diría, eh? “Hace cuatro días yo era una mocosa si preocupaciones viviendo a mil kilómetros de aquí, y ahora ya soy una mujer a punto de dar a luz a un bebé”, pensaba mientras pululaba por casa con una barriga a punto de explotar.
Una tarde, ensimismada en mis cosas, cogí un bolígrafo y una libreta grande de cuadrícula. Cerré los ojos y empecé a rellenar los espacios vacíos. Recordé muchas escenas de la despedida, el día en que nos marchamos del pueblo y vinimos a Cataluña. Recordé los comentarios de los abuelos, las visitas continuas de los vecinos, las preguntas ingenuas de mis amigas… Un mar de lágrimas, que es lo que suele pasar en la mayoría de despedidas. Después de un recuerdo llegaba otro, y otro, y otro. Llené muchos folios. Escribía y lloraba, lloraba y reía.

La escritora marroquí y ganadora del premio Columna Joven, Laila Karrouch por su libro De Nador a Vic. Barcelona, España, 9 de febrero de 2004. / Alberto Estévez /EFE
Un día inesperado recibí una llamada de una periodista que hacía un trabajo sobre la inmigración. Alguien le dio mi contacto. La invité a casa para que me formulase las preguntas y todo se terminaría aquí. La chica entró en casa y se quedó de pie mirando la decoración. Nada del otro mundo: una pared anaranjada, un reloj de pared con letras árabes, una alfombra tendida en el suelo, unos escritos encima de la mesa en catalán… Eso último le llamó mucho la atención. Me preguntó cómo era que yo escribía en catalán y no en árabe. “Es que solo sé escribir en castellano y en catalán, y como en la escuela trabajábamos una más que la otra, me resultaba más fácil expresarme en aquel idioma”, le contesté. Dejé a la periodista leer las primeras páginas. Mientras yo entraba y salía de la cocina ella continuaba leyendo y pasando páginas. Se acomodó. El té con menta se enfrió. No le importó. Cuando terminó, me pidió los primeros párrafos para publicarlos en su periódico. La miré con curiosidad mientras me preguntaba qué interés podría despertar mi vida. Las chicas inmigrantes como yo y con la misma procedencia ya no eran ninguna novedad. Nadie huía de las chilabas y todo el mundo sabía qué era un pañuelo. De todos modos me dejé llevar y acepté.
La misma periodista me dio un contacto de una editorial. “Los catalanes decimos que el no ya lo tenemos, busquemos el sí”, me dijo. Pues lo debería aplicar, pensé. Mandé los escritos a la editorial sin esperar nada. Absolutamente nada. Al cabo de unos pocos días, una segunda llamada me dejó sin dormir. La editorial se puso en contacto conmigo. Me dijeron que era importante que me presentase en Barcelona porque se realizaría la entrega de unos premios de literatura. Deseaba guardar el secreto, no decir nada a nadie pero mis ojos, con más luz que nunca, me delataron.
Viví momentos de mucha confusión, entre la ilusión de publicar un libro y el miedo por el contenido del mismo libro
Viví momentos de mucha confusión, entre la ilusión de publicar un libro y el miedo por el contenido del mismo libro. Había hablado de muchas personas y había contado detalles de sus problemas. No pedí permiso a nadie y aquel miedo me echó atrás en muchos momentos. Llamé a la editorial para que me devolvieran los escritos. Tenía que modificar urgentemente nombres y fechas, ya que todo era real. Pero sabía también, y los de la editorial me lo recordaron, que aquella realidad era precisamente la que daba fuerza a mi relato. Después de buscar todos los pros me la jugué y, por una vez en la vida quise ser egoísta. Todo lo que explicaba era cierto y no tenía por qué avergonzarme de nada. Hubiera cambiado cosas de mi vida, seguramente, pero las cosas fueron como fueron. Sin más. Llamé a mi padre y se lo conté. De entrada no me creyó para nada. No le había mentido nunca y aquella no podía ser la primera vez. No se imaginaba a su hija, tímida y callada como era, hablando de nuestras vidas, exponiendo sus sentimientos y sus temores. Incluso dudó de si era yo cuando me escuchó por la radio, cuando anunciaban que había ganado el premio Columna Jove.
Con el libro entre mis manos sudadas, le hice entrega de un ejemplar. Conseguí que leyera, por primera vez en su vida, un libro de cabo a rabo, y sin demasiadas pausas. Se emocionó y reconoció no haber sido demasiado consciente de nuestro sufrimiento en aquellos momentos. Sin embargo, me dijo que gracias a aquellos momentos yo era lo que era: una mujer fuerte que se esforzó para seguir el ritmo de las mujeres autóctonas, y que me había marcado metas que él nunca había imaginado que alguna de sus hijas podría llegar a alcanzar. Me felicitó. Mi madre, también.
INFLUENCIAS EN LA CREACIÓN LITERARIA
Aquel 2004 me cambió la vida. Me di cuenta de que podía llegar mucho más lejos, independientemente de si era autóctona o no. Las motivaciones no entienden de banderas ni de razas, sino del ímpetu que cada uno lleva en su interior.
Muchas personas corrieron a comprar el libro de aquella chica marroquí que había escrito un libro en catalán. No sé si sorprendió más el hecho de ser mujer marroquí o haber escrito el libro en catalán. Puede que el conjunto, la novedad, la historia en sí. En cuanto al nivel literario, no puedo decir que sea una gran obra, por cuyo motivo pensé que la idea de publicar sería una estupidez. Pero tras dar a luz a la novela me di cuenta de la gran ignorancia que existe sobre la mujer de Marruecos; sobre el velo, la chilaba y la persona que hallamos bajo esta vestimenta. Aproveché la ocasión para destaparla y mostrar que no somos tan diferentes, ni mucho menos.
Con el tiempo me di cuenta de que negar ser quien era equivaldría a enterrar a mis familiares en vida, sería como quitar el mérito a mis abuelos y padres
Algunas personas que no me conocían me confesaron tímidamente que esperaban momentos más duros: un padre que obligó a su hija a casarse con quien él escogiese, o un marido que no dejaba salir a su mujer a la calle con la cabeza descubierta… Hay que decir, sin embargo, que la gran sorpresa se la llevaron las personas que creían conocerme. Sabían quién era en la calle, pero aspectos de mi vida privada, curiosamente, los desconocían por completo. Por un lado yo era poco sociable, y por el otro, no se atrevían a preguntarme según qué cosas, puesto que se daba por sentado cómo tenía que ser yo, por el hecho de proceder del país de donde procedía.
Durante los primeros años de vivir en una sociedad moderna, diferente y de sentirme inferior porque era morena y con el pelo rizado (entre otros complejos) aprendí a aceptarme tal y como era. Pasé largas temporadas entrando en la farmacia, casi a escondidas, para comprar una crema milagrosa que me dejase la piel blanca y reluciente. El farmacéutico alucinaba y debía pensar que más que una crema necesitaba una visita urgente con el psiquiatra. Con el tiempo me di cuenta de que negar ser quien era equivaldría a enterrar a mis familiares en vida, sería como quitar el mérito a mis abuelos y padres que sacrificaron su vida para darnos unas comodidades que en el pueblo eran impensables. Me educaron de la mejor manera que supieron, y me transmitieron el amor por mi cultura de origen. Con la inmigración continuamos celebrando nuestras fiestas y creyendo en nuestra religión. No cerramos las puertas a las nuevas culturas. Se produjo una mezcla tal que a menudo ya no sé cuál es cuál. Estoy hecha de mezclas, es evidente, y eso no puedo esconderlo porque no sé hacerlo.
Escribir un libro es una obra de arte y el arte no deja de ser un reflejo del autor. Por mucho que el artista intente esconderse siempre se acaba delatando detrás de un cuadro, una fotografía, un escrito…