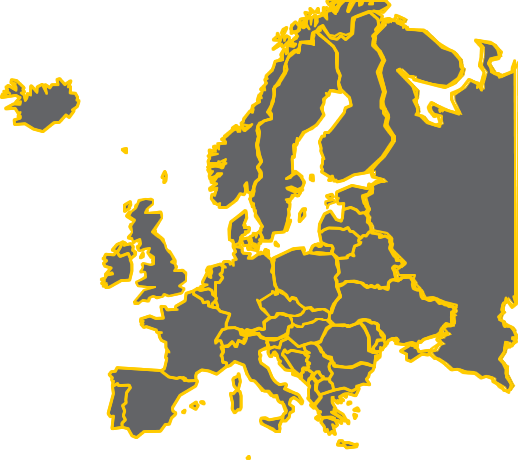Accidente (relato breve)
Para Efraim Keret
“Treinta años de taxista”, me dice el tipo pequeño que está al volante, “treinta años y ni un solo accidente”. Ya hace casi una hora que me subí a este taxi en Bersheba y no ha parado de hablar ni un segundo. En otras circunstancias le diría que se callara, pero hoy no tengo la energía necesaria. En otras circunstancias no soltaría 350 shekels para tomar un taxi hasta Tel Aviv. Iría en tren. Pero hoy siento que tengo que llegar a casa lo antes posible. Como un polo que se está derritiendo y que tiene que volver al congelador, como un teléfono que necesita ser recargado urgentemente.
La noche de ayer la pasé en el Hospital Ichilov con mi mujer. Tuvo un aborto espontáneo y estaba sangrando mucho. Pensamos que todo iría bien hasta que se desmayó. No supimos que su vida estaba en peligro hasta que nos lo dijeron en la sala de urgencias, donde le hicieron una transfusión de sangre. Tres días antes, los médicos de mi padre nos dijeron a mí y a mis padres que el cáncer que tiene en la base de la lengua, que había estado remitiendo durante cuatro años, había vuelto, y que el tumor estaba en una fase tan avanzada que la única manera de combatirlo consistía en extirpar la lengua y la laringe. La oncóloga dijo que no recomendaba esta operación, pero mi padre dijo que estaba dispuesto. La oncóloga le dijo que la operación le dejaría gravemente incapacitado, que no podría hablar ni comer. “A mi edad”, dijo mi padre, “todo lo que necesito son mi corazón y mis ojos para poder disfrutar de ver a mis nietos crecer”. Según salíamos de la sala, la doctora me susurró “intente hablar con él”. Está claro que no conoce a mi padre.

Cubiertas de ediciones en español de obras de Etgar Keret. Imágenes cortesía de Editorial Siruela.
El taxista repite por centésima vez que en treinta años no ha tenido un solo accidente y que, de repente, hace cinco días, su coche “besó” el parachoques del coche de delante, circulando a 20 kilómetros por hora. Al parar y comprobar los daños se dio cuenta de que, aparte de un arañazo en el lado izquierdo del parachoques, el otro coche no tenía desperfecto alguno. Le ofreció al otro conductor 200 shekels en ese mismo momento, pero el conductor insistió en que intercambiaran los datos del seguro. Al día siguiente, el conductor, un ruso, le pidió que fuera al taller, y él y el dueño -probablemente un amigo suyo- le mostraron un abollón enorme justo en el lado contrario del coche y le dijeron que costaría 2.000 shekels. El conductor del taxi se negó a pagar y ahora la compañía de seguros del otro tipo le había puesto una demanda.
“A mi edad”, dijo mi padre, “todo lo que necesito son mi corazón y mis ojos para poder disfrutar de ver a mis nietos crecer”
“No se preocupe, todo saldrá bien”, le digo, en la esperanza de que mis palabras le hagan parar de hablar un minuto. “¿Cómo que saldrá bien?” se queja, “me van a dar por el culo. Esos cabrones me van a sacar el dinero. ¿Se da cuenta de que es una injusticia? Cinco días sin dormir. ¿Entiende lo que le digo?”
“Deje de pensar en ello”, le sugiero, “intente pesar en otras cosas de su vida. Cosas alegres”.
“No puedo”, el taxista refunfuña y hace una mueca, “simplemente, no puedo”.
“Entonces deje de hablarme de ello”, digo. “Siga pensando y sufriendo, pero deje de contármelo, ¿vale?”
“No es cuestión de dinero”, continúa el taxista, “créame. Ayer fui con mi hijo a las tumbas de los tzaddikim [1]. Compramos bendiciones por valor de 1.800 shekels y no me importó pagarlos. Lo que me da rabia es la injusticia”.
“Cállese”, le digo, perdiendo finalmente los papeles, “cállese aunque sea un minuto”.
“¿Qué hace gritando?” pregunta el taxista, ofendido. “Soy una persona mayor. Eso no se hace”.
“Grito porque mi padre se va a morir si no le cortan la lengua”, sigo gritando, “grito porque mi mujer está en el hospital después de haber abortado”. El taxista se queda callado por primera vez desde que me subí a su taxi, y ahora de repente soy yo el que no puede detener el chorro de palabras.

El autor del relato, Etgar Keret, retratado en Nueva York en mayo de 2008. /Beowulf Sheehan /EFE
Hagamos un trato”, le digo, “lléveme a un cajero automático, sacaré 2.000 shekels y se los daré. A cambio, será a su padre al que le tengan que extirpar la lengua y será su mujer la que esté en una cama de hospital recibiendo una transfusión de sangre después de haber abortado”. El taxista sigue callado. Y ahora, yo también. Me siento un poco incómodo por haberle gritado, pero no lo suficientemente incómodo como para disculparme. Para evitar sus ojos, miro por la ventanilla. La señal que acabamos de pasar dice “Rosh Ha’ayin” y me doy cuenta de que nos hemos saltado la salida a Tel Aviv. Se lo digo educadamente, o le grito enfadado, ya no me acuerdo. Me dice que no me preocupe. Realmente no sabe el camino, pero lo averiguará en un minuto.
Unos segundos más tarde, aparca en el carril derecho de la autopista después de conseguir convencer a otro conductor para que pare. Comienza a salir del taxi para preguntar cómo llegar a Tel Aviv. “Nos vas a matar a los dos”, le digo. “Aquí no se puede parar”.
“Treinta años de taxista”, me espeta según sale del taxi, “treinta años y ni un solo accidente”. Solo en el taxi, siento las lágrimas agolparse en mis ojos. No quiero llorar. No quiero sentir lástima de mí mismo. Quiero ser positivo, como mi padre. Mi mujer está bien y ya tenemos un hijo maravilloso. Mi padre sobrevivió al Holocausto y ha alcanzado los 83 años. Eso ni siquiera es un vaso medio lleno; es un vaso rebosante. No quiero llorar. No en este taxi. Los ojos se me llenan de lágrimas que pronto se desbordarán. De repente oigo un estrépito tremendo y el ruido de ventanas rompiéndose. A mi alrededor, el mundo se hace añicos. Un coche plateado hace un viraje cruzando el otro carril, completamente destrozado. El taxi también se mueve. Pero no por la calzada. Flota sobre ella en dirección al muro de hormigón que hay al lado de la carretera. Tras el impacto, hay otro golpetazo. Otro coche debe de haber colisionado con el taxi.

Imagen de una ambulancia israelí del Magen David Adom, la Estrella de David Roja. Frontera Israel-Egipto, 21 de septiembre de 2012. / Oliver Weiken /EFE
En la ambulancia, un asistente sanitario que lleva un yarmulke [2] me dice que he tenido mucha suerte. Un accidente como este sin ninguna muerte es un milagro. “En el mismo momento en que le den el alta del hospital”, dice, “debería correr a la sinagoga más cercana para dar gracias por seguir vivo”. Mi teléfono móvil suena. Es mi padre. Solo llama para preguntarme cómo me ha ido el día en la universidad y si el pequeño ya está durmiendo. Le digo que el pequeño está durmiendo y que he tenido un día estupendo en la universidad. Y Shira, mi mujer, también está bien. Acaba de meterse en la ducha. “¿Qué es ese ruido?” pregunta.
“Una sirena de ambulancia”, le digo. “Acaba de pasar una por la calle”.
Una vez, hace cinco años, cuando estuve en Sicilia con mi mujer y mi hijo, llamé a mi padre para saber cómo estaba. Dijo que todo iba bien. De fondo, una voz llamaba por los altavoces a un tal Dr. Shulman para que acudiera al quirófano. “¿Dónde estás?” le pregunté. “En el supermercado”, me dijo mi padre sin dudarlo un momento. “Están anunciando por los altavoces que alguien ha perdido su monedero”.
Sonaba tan convincente cuando me dijo eso. Tan confiado y alegre.
“¿Por qué lloras?” me pregunta ahora mi padre, desde el otro extremo de la línea. “No pasa nada”, digo según la ambulancia se detiene junto a la sala de emergencias y el asistente sanitario abre la puerta de golpe. “De verdad, no pasa nada”.
Traducido al inglés por Sondra Silverston.
[1] En la tradición judía, un tzadik (‘justo’) es una persona con fama de santidad. Normalmente se trata de rabinos cuyas virtudes espirituales aumentaban tras su muerte, y cuyas tumbas acabaron convirtiéndose en destino de peregrinación y petición de bendiciones e intercesión divina ante enfermedades, búsqueda de pareja o hijos, etc. (N. del E.)
[2] Nombre en yiddish de la kipá, el pequeño gorro que cubre parcialmente la cabeza y es usado tradicionalmente por los hombres judíos. (N. del E.)